




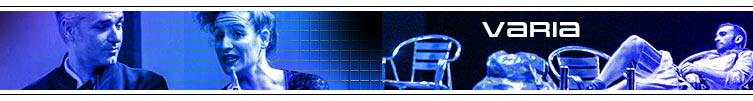
2.4 · IMAGEN DIALÉCTICA EN EL TEATRO HISTÓRICO DE JUAN MAYORGA
Por Ivana Krpan
2. La imagen dialéctica en la obra dramática de Mayorga
El teatro histórico de Mayorga es autoconsciente y auto-reflexivo, dado que cuestiona desde un enfoque dialéctico su propia forma y el modo de interpretación histórica en el momento de su creación escénica. En la dramatización del pasado se hace constar el criterio de selección de los acontecimientos representados, junto con los efectos retóricos y estilísticos que permiten interpretarlos desde un punto de vista estratégico. El autor problematiza el discurso oficial, las relaciones entre la memoria, el olvido y la postmemoria, la Historia y la intrahistoria, relativizando el bagaje histórico impuesto por la época determinada.
2.1. La intrahistoria y la imagen dialéctica
Mayorga ofrece una propuesta innovadora en cuanto a la intrahistoria, ya que la voz de la víctima nunca llega a oírse a través de la escritura dramática. Su interés por la memoria de los oprimidos entiende la Historia como “un enorme depósito de víctimas. Víctimas de muy distinta naturaleza y circunstancias, pero todas igualmente atropelladas por los hechos” (Miras, 1980, 23). Aunque en sus planteamientos teatrales “subyacen las ideas benjaminianas de constelación y de rememoración de los vencidos” (Molanes Rial, 2014, 171), el teatro de Mayorga no aspira ser testigo de los hechos históricos, sino “construir una experiencia de la pérdida; no saldar simbólicamente la deuda, sino recordar que la deuda nunca será saldada; no hablar por la víctima, sino hacer que resuene su silencio” (Mayorga, 2016, 171). Esta premisa filosófica es el cimiento del drama Himmelweg, que trata la problemática del exterminio judío dentro del marco retórico-representativo que resalta el poder de la imagen ante la verdad. El autor dramatiza la visita del oficial Gottfried al campo de concentración de judíos, que después de la inspección debe presentar un informe sobre el estado de la población. Para su visita y bajo la escenificación del Comandante que dirige el campo, la ciudad se vuelve el escenario donde los judíos están obligados a actuar y representar una vida normal y corriente para el visitante. La desagradable ambigüedad de la realidad perceptiva se manifiesta en el desajuste entre la imagen de la vida idílica en el campo de concentración y el terror implícito y latente que ocultamente marca el ritmo de la vida real. Los personajes son forzados a representar unas escenas casi costumbristas de la vida en el campo, pero la presencia terrorífica de la muerte les impide memorizar los textos y actuar bien, como ejemplifica el monólogo de la Niña jugando con su muñeco en el río, intentando animarle para vencer sus propio miedos:
NIÑA: Sé amable, Rebeca, saluda a este señor. No tengas miedo. Yo te enseño. No te voy a sostener. No tengas miedo. Tenemos que estar aquí hasta que nos digan. No tengas miedo. Yo te enseño. Uno dos. Uno dos. Ne tengas miedo. Uno dos. Mueve las piernas. Uno dos. Los brazos. La cabeza. La boca. Hasta que nos digan. No tengas miedo. Uno dos. Sé amable. Rebeca saluda a ese señor. Uno dos. Sé amable Rebeca. Saluda. A este señor. No tengas. Miedo.
(Mayorga, 2014, 312).
El autor deja que se perciba el terror del régimen al que están sometidos los judíos, pero evitando que sus ideas resuenen claramente en la escena. Como advierte Floeck en su estudio de esta obra, “[l]a realidad del Lager nunca se representa inmediatamente, el horror queda en el trasfondo, en la conciencia de los espectadores, que, en el transcurso de la acción dramática, reconocen paulatinamente la falsa realidad teatral” (Floeck, 2012, 3). Esta reconstrucción hace que el teatro histórico de Mayorga destaque como una propuesta retórica innovadora que consigue escapar, no solo de la Historia oficial, sino también de “nuestra hipotética memoria” (Diago y Monleón, 2007, 155) como otra arbitrariedad impuesta por el discurso oficial. En este sentido Monleón subraya la capacidad creadora de Himmelweg a la hora de salvar la verdadera memoria sobre el pasado o empezar a recrearla desde un ángulo ético (2007, 157-158). [Fig. 1]
Los personajes oprimidos nunca llegan a descubrir explícitamente su condición, lo que hace su experiencia aún más traumática, sin posibilidad de contarla y compartirla, como el mismo fascismo, desprovisto de memoria, que no aprende y no olvida nada, viviendo “en el presente perpetuo de sus obsesiones” (Augé, 1998, 63). De este modo, el miedo consigue eternizarse en su conciencia porque el autor, en vez de volverse demagógico defendiendo a los judíos o abusar de la “manipulación sentimental del sufrimiento, la exhibición obscena de la violencia, la explotación del siniestro glamour del Lager” (Mayorga, 2007, 30), establece un lazo inminente entre la víctima y el discurso del agresor. Este ejemplo demuestra la posibilidad de crear otro modelo de drama histórico, “sin operar ningún tipo de discriminación ideológica, [que] incluye la tensión entre las fuerzas y valores antagónicos que hace igualmente valiosos dramatúrgicamente a la víctima y al verdugo” (Ruiz Ramón, 1988, 174), buscando al espectador participativo y responsable a la hora de interpretar y juzgar la historia. Mediante la reconstrucción escénica se nos permite ver la artificialidad de la maquinaria histórica y la discordancia entre las palabras y las acciones de los personajes, donde se crea el espacio de imaginación y reflexión provocado por la tensión entre las versiones enfrentadas, pero inevitablemente conectadas, de la realidad. La imagen dialécticarevela el vínculo entre lo visible y lo imaginativo, la realidad y el ideal, donde el silencio resuena con más fuerza que el testimonio explícito que la víctima podría proclamar desde la escena. De este modo, ningún punto de vista tiene la primacía, sino la verdad queda suspendida dentro del espacio imaginativo y dialéctico de sus tensiones.
Por estas razones el teatro histórico de Mayorga ofrece una visión dinámica del pasado al “contar lo que los historiadores no han visto, y contarlo desde abajo” (Mayorga, 2011, 187), si seguimos otra premisa del autor, inherente a toda su producción teatral. Esta idea se traslada literalmente a la escritura dramática de La tortuga de Darwin, donde la protagonista, una mujer-tortuga de más de mil años, propone contar toda la historia al Profesor para que éste redacte una nueva versión del pasado [Fig. 2]. Según la teoría darwinista, la Señora Harriet ha evolucionado hasta convertirse en ser humano, lo que le permite ponerse en contacto con el académico y proponerle la colaboración en la reescritura de la historia de la Humanidad. En esta obra el autor materializa su concepto teórico, convirtiendo la metáfora en el personaje real, la tortuga Harriet que “ha visto mucho, pero lo más importante es la perspectiva. Ella ha visto la Historia desde abajo” (Mayorga, 2014, 482). Las reflexiones de Harriet y del Profesor hacen que el pasado pase por un examen severo dentro del marco metanarrativo, descubriendo las estrategias discursivas que petrifican nuestra memoria en material sólido de la historia oficial. Mayorga busca una forma dramática que pone en duda la versión histórica que ha ido apoderándose de nuestra memoria, idea que ciertamente proviene de su lectura filosófica de Benjamin:
Articular históricamente el pasado no significa conocerlo “como verdaderamente ha sido”. Significa adueñarse de un recuerdo, tal como éste relampaguea en un instante de peligro. Para el materialismo histórico se trata de fijar la imagen del pasado, tal como ésta se presenta de improviso al sujeto histórico en el momento de peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la tradición, como aquellos que reciben tal patrimonio. Para ambos es uno y el mismo: el peligro de ser convertidos en instrumento de la clase dominante. En cada época es preciso esforzarse por arrancar la tradición al conformismo que está a punto de avasallarla.
(Benjamin, 2006, 66).
Se podría decir que en esta obra el autor consigue dramatizar con más claridad los conceptos filosóficos sobre la selectividad histórica y científica que bajo una declarada mirada imparcial esconde los propósitos de su escritura:
PROFESOR: Al grano, Harriet. No se me pierda en detalles insignificantes.
HARRIET: ¿Detalles insignificantes?
PROFESOR: La cara de recluta cuando leyó la carta de su novia. ¿Qué importancia tiene eso para la Historia?
HARRIET: La Historia también es eso. ¡La Historia es sobre todo eso! Las manos temblorosas del capitán Müller cuando perdonó la vida a un desertor, el brillo en los ojos del partisano Mazzola cuando colgó a Mussolini cabeza debajo de un gancho de carnicero.
(Mayorga, 2014, 485).
A través de la línea subyacente de la gran Historia mundial, el autor intenta exponer la realidad a través de la subjetividad emotiva y los significados ocultos en las connotaciones intrahistóricas. En este sentido la violencia del conflicto pasado establecido entre lo historicista y lo intrahistórico, ahora se convierte en el enfrentamiento interno del ser humano entre la memoria y el olvido en “un trabajo de composición y de recomposición que refleja la tensión ejercida por la espera del futuro sobre la interpretación del pasado” (Augé, 1998, 47). Desde el punto de vista hermenéutico, esta cuestión se explica de manera sencilla:
Ni siquiera los documentos, las fuentes o los archivos consisten en meros datos. Son buscados, establecidos e institucionalizados. El hecho de que nuestros archivos tradicionales sean considerados depósitos de información es propio de una concepción desfasada de la historia, según la cual ésta consistiría el relato de los grandes acontecimientos. Los propios archivos, que el historiador constituye como testimonios del pasado, son fruto de su metodología.
(Ricœur, 1999, 97-98).
Esta observación es análoga al concepto mayorguiano de la Historia y va a ser el punto de partida en todas las dramatizaciones de su propuesta filosófica que requiere la desestabilización del pasado como hecho por construir, “ante nosotros tan abierto como el futuro” (Mayorga, 1999: 10). Es donde la historia se niega a repetirse a sí misma y “termina decretando, en un último gesto de fingimiento escénico, como si del acto final de un drama romántico se tratara, su propio fin” (Cornago, 2011, 266). La capacidad del teatro histórico de revelar maneras de su propia ficcionalización dentro del marco dialéctico hace que el pasado se reinvente en la tensión establecida entre varios focos (F1 y F2) hacia la historia y distintos elementos (A y B) que forman su parte integral. Dependiendo de los focalizadores (en este ejemplo, la Señora Harriet y el Profesor) que al mismo tiempo mantienen varios puntos de reflexión (la historia oficial y la intrahistoria), el espacio entre ellos se va volviendo más denso y la reescritura del pasado y del presente ofrecerá una imagen más compleja y reveladora.
![]()
Don Galán. Revista audiovisual de investigación teatral. | cdt@inaem.mecd.es | ISSN: 2174-713X | NIPO: 035160842
2018 Centro de Documentación Teatral. INAEM. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. | Diseño Web: Toma10
Inicio | Consejo de Redacción | Comité Científico | Normas de Publicación | Contacto | Enlaces