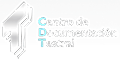
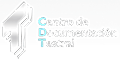



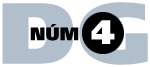
![]()
5. GRABACIÓN Y ANÁLISIS DE UN ESPECTÁCULO

5.1 · Una crítica de El Crítico (Si supiera cantar, me salvaría), de Juan Mayorga:
“Criticar el teatro es lo más parecido a criticar la vida”Por Claire Spooner
Université de Toulouse II-Le Mirail
claire.spooner.arraou@gmail.com
3.2. “Una obra sobre el lenguaje”19
2.3.1. Los actos del lenguaje
En la primera parte de la obra se escenifica el duelo verbal entre los dos personajes sobre el oficio del crítico, así como tres secuencias de escritura. Tanto el autor como el crítico se sientan a la mesa y toman la pluma: el acto de escritura se vuelve concreto. Cuando escriben, el diálogo se interrumpe y el lenguaje se vuelve visible.
Bien es sabido que el lenguaje es acción (según lo muestran las teorías de los actos de habla de Austin en How to do things with words); y en El crítico, el propio debate sobre la escritura alcanza su punto álgido precisamente cuando el lenguaje se vuelve performativo. Los personajes ya no sólo hablan de “encontrar las palabras”, sino que se ponen a buscarlas y a representarlas ante nosotros.
Scarpa afirma reiteradamente que quiere “ver cómo” Volodia escribe su crítica, no le basta con leerla al día siguiente en el periódico (p. 216). Dar a ver el lenguaje, volver visibles las palabras, es una problemática clave de la escritura dramática de Juan Mayorga. Al llevar al escenario un texto escrito, el teatro aparece como el lugar idóneo donde escenificar la acción de las palabras. En teatro, el lenguaje es un cuerpo visible, y se puede observar desde lo que la crítica teatral francesa Anne Ubersfeld llama una “situación de laboratorio” (Ubersfeld, 1996, p. 102). En El Crítico, los “efectos de las palabras sobre la gente”20 se observan claramente cuando Scarpa expresa las consecuencias que tuvieron sobre él las críticas de Volodia: “A lo largo de estos años, nada me ha dado tanta alegría como un elogio suyo. […] La crítica de hace diez años me hirió en lo más hondo” (p. 240). Las palabras producen efectos sobre los co-enunciadores o los receptores (aquí, alegría o dolor): ésta es la función perlocutoria del lenguaje, según la terminología acuñada por J.L. Austin21.
3.2.2. “Dar con la palabra”
Las escenas del Crítico en las que los protagonistas encarnan la actividad de la escritura en el escenario son silenciosas, y en el texto escrito, la acotación expresa ese silencio y lo marca tipográficamente por un cambio de fuente, y por el blanco que precede y sigue a la acotación. También aparecen en la propia indicación escénica estos silencios al principio y al final del acto de escritura:
“Silencio. Volodia cierra la puerta, va hacia su mesa e invita a Scarpa a sentarse a su lado, ante el libro de contabilidad. Toma la pluma. No lo hace” (p. 217).
“Silencio. Scarpa se sienta ante el libro de contabilidad y toma la pluma. Va a escribir, pero una y otra vez se arrepiente. Pausa” (p. 217).
“Por fin escribe, en silencio. A veces se detiene como si no encontrase una palabra, o tacha y corrige. Todo ello sucede a la vista de Scarpa. Volodia pone punto final. Silencio” (p. 217).
Estas secuencias escenifican el proceso de escritura y de reescritura del crítico y del autor22. Cuando están “buscando” las palabras, Scarpa y Volodia se encuentran en un estado que precede a las palabras, anterior al nacimiento del lenguaje, que es un lugar sobre el que Juan Mayorga se/nos interroga de forma recurrente. Nada más sorprendente dado que el teatro es un espacio de experimentación y de búsqueda de un estado anterior al discurso (es decir al lenguaje articulado y significante). Según el crítico francés Arnaud Rykner, en el escenario aparece un “lenguaje fuera de las palabras” en el que se expresa un retorno a la raíz de las palabras. El escenario es un entrelazado de cuerpos y de voces que crea una tensión entre el mutismo original y el “desgarramiento sonoro” (Artaud, 1978, p. 34) que produce, como la pintura según Antonin Artaud. El grito, el balbuceo, los gestos vocales, son apenas un lenguaje: son el “lenguaje no-lenguaje del comienzo” (Dessons, 1997, p. 228), y sólo se pueden oír en el silencio al que hacen gritar.
Este lugar, este instante, es lo que Nathalie Sarraute llama el “tropisme”23: la escritora se refiere a aquello que está “antes del lenguaje”, “a la raíz del verbo y del ser, es decir debajo, escondido, enterrado” (Rykner, 2000,p. 136). Por eso concluye Arnaud Rykner que el actor es un creador de “tropismes”. De hecho, según el director de teatro Claude Régy, para dar a oír la escritura, en lugar de agitarse, de añadir sentimientos, de exteriorizarlos por el juego, cabe pasar precisamente por el silencio, por la inmovilidad, figurada por “la que la inmensidad soñada de la escena vacía sería” (Régy, 1998, p. 122). Éste describe el momento en que un actor entra en escena: durante unos diez minutos, el silencio, el vacío, el negro y la inmovilidad (los cuatro “puntos cardinales” de la teatralidad según el dramaturgo Sanchis Sinisterra) cohabitan con sus contrarios, y preparan su advenimiento. Se escenifica un espacio de “entre dos”, de transición lenta y mágica hacia la palabra. Así, el “revés” de la palabra y de lo visible que precede la toma de palabra sigue resonando cuando se pronuncian las primeras palabras: “cierta idea de la oscuridad estaría conservada en la luz” (Régy, 1998, p. 122).
En este silencio inicial el teatro evidencia la necesidad de reinventar la palabra, o
[…] de dar a oír palabras conocidas como si pertenecieran a una lengua que todavía no ha sido pronunciada, y pues de ralentizar las cosas, y que atraviese las células, como en el instante de la invención el lenguaje, como si fuera también el advenimiento del lenguaje; que se oiga una palabra de antes de la palabra24. (Régy, 1998, p. 40)
Este estado anterior al lenguaje es el que experimenta el escritor cuando trata de “encontrar las palabras” (p. 214), según dice Scarpa, el crítico (“a veces me cuesta dar con las palabras” (p. 216), confiesa Volodia), y finalmente, el ser humano en su vida privada:
Volodia.– ¿Dónde está? Dígamelo, le daré lo que me pida.
Silencio.
Scarpa.– Si Scarpa sabe dónde vive Volodia, Volodia tiene derecho a saber dónde vive Scarpa.
Anota su dirección en el libro de contabilidad y arranca la hoja.
Pero yo no estaré ahí para abrirle la puerta. Tampoco voy a darle mi llave. Si quiere que ella le abra, tendrá que encontrar las palabras. (p. 243).
Cae el telón sobre un nuevo desafío: tanto el crítico como el dramaturgo tendrán que “encontrar las palabras”, el primero, para hablar con su propia mujer, y el segundo, para escribir una obra que “salga de la corriente”, una obra para resistir (según dice en la crítica que él mismo dicta por teléfono a la redacción del periódico). Tal vez ésta sea la obra que se acaba de desarrollar ante nuestros ojos, puesto que el combate de estos dos hombres por encontrar las palabras justas, y por desenmascarar al mundo, es también el de Juan Mayorga.
19 Mayorga, 2005, p. 57.
20 En Cartas de Amor a Stalin, Búlgakova le dice a su marido: “Tú eres el escritor. Tú conoces el efecto de las palabras sobre la gente” (Mayorga, 2000, p. 16). El lenguaje y su acción es también un tema esencial en Hamelin, como lo expresa el propio personaje del Acotador “Esta es una obra sobre el lenguaje. Sobre cómo se forma y cómo enferma el lenguaje”, Hamelin (Mayorga, 2005, p. 57).
21 “Decir algo generará a menudo –lo más a menudo– algunos efectos sobre los sentimientos, los pensamientos, los actos del auditorio, o del que habla, o de más personas aún. Y uno puede hablar con la intención o la voluntad de provocar efectos. […] Eso se llamará acto perlocutorio, o perlocución” (Langshaw, 1991, p. 114). (Nuestra traducción).
22 Estas escenas hacen eco a Cartas de Amor a Stalin, en la que el escritor Bulgákov se pasa buena parte de la obra en su mesa de escritor, escribiendo y reescribiendo continuamente cartas a Stalin, que éste nunca recibe. En estas cartas solicita precisamente la autorización de seguir escribiendo libremente, y que sus obras dejen de ser censuradas. Esta obra plantea una temática esencial en la escritura de Mayorga, que es la relación del individuo con la autoridad, con el poder. Cartas de Amor a Stalin y El Crítico presentan numerosos puntos de encuentro, como la escenificación de una situación de escritura, diálogos que llevan a la materialización del acto de escritura, la temática de la crítica y de la censura, la interesante ambivalencia de sentimientos de Scarpa para con Volodia: esa mezcla de admiración y odio está presente también en el personaje de Bulgákov, que no deja de confiar ciegamente en que su verdugo le contestará a las cartas, y aceptará su solicitud.
23 Nathalie Sarraute define el término en el prólogo de L’Ère du soupçon, pero también en algunos fragmentos de Enfance y por supuesto, en Tropismes, donde lo describe como una “reacción psicológica elemental poco explicable”; es un sentimiento fugaz, breve, intenso e inexplicado.
24 Nuestras traducciones.
![]()

![]()

Don Galán. Revista audiovisual de investigación teatral. | cdt@inaem.mecd.es | ISSN: 2174-713X | NIPO: 035-12-018-3
2014 Centro de Documentación Teatral. INAEM. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. | Diseño Web: Toma10
Portada | Consejo de Redacción | Comité Científico | Normas de Publicación | Contacto | Enlaces