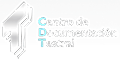
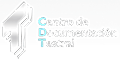



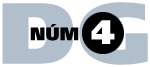
![]()
5. GRABACIÓN Y ANÁLISIS DE UN ESPECTÁCULO

5.1 · Una crítica de El Crítico (Si supiera cantar, me salvaría), de Juan Mayorga:
“Criticar el teatro es lo más parecido a criticar la vida”Por Claire Spooner
Université de Toulouse II-Le Mirail
claire.spooner.arraou@gmail.com
3. UNA OBRA SOBRE TEATRO
Por mucho que Volodia afirme que está “harto de obras de teatro que tratan de teatro”, El Crítico es clarísimamente una obra sobre teatro. La metatextualidad y la intertextualidad son rasgos característicos de la escritura mayorguiana, siendo Mayorga muy afín a interrogar sus propias opciones dramatúrgicas, a explorar la naturaleza del género teatral para explotar sus potencialidades.
3.1. Un espacio teatral creado por libros y palabras
3.1.1. Una “cueva” tomada por los libros
La pelea entre el dramaturgo y su crítico tiene lugar en “una casa minúscula, tomada por los libros”, cuya ventana está rota (p. 210). El propio Volodia lo llama irónicamente la “cueva del ogro”, mofándose de la leyenda que existe en torno a su persona. “¿Qué imaginaba? ¿Un agujero del que, al caer la tarde, el buitre sale para ir aproximándose al teatro en círculos concéntricos?” (p. 210). En realidad es “una casa […] normal”, según las palabras de Volodia; si no fuera por la inmensidad de la biblioteca que tapiza la “cueva del ogro” de estanterías y libros. Eso es lo que quizás se pueda reprochar a la puesta en escena de J. J. Afonso, en la que la ordenada casa del coprotagonista se parece apenas al minúsculo y atestado apartamento del que Mayorga habla en el texto original. En este aspecto, la elección escenográfica de Guillermo Heras nos parece más acertada, puesto que deja ver un interior más modesto, con una biblioteca más pequeña, y no por ello menos central: ocupa todo el fondo del escenario.
El telón se abre, y nos introduce de entrada en un espacio lleno de libros, marcado por la intertextualidad, “pasadizos” hacia otras obras, según la expresión empleada por Juan Mayorga en el prólogo de Teatro para minutos15.
Significativamente, la biblioteca de Volodia no está organizada por orden alfabético, temático o cronológico. Su orden es jerárquico, el orden del valor y la excelencia de las obras, acompañadas por un pequeño retrato de Stendhal en la puesta en escena de J. J. Afonso. La cúspide de ese orden jerárquico la ocupa Shakespeare con el Rey Lear, seguido por La vida es sueño de Calderón. Detrás una tercera obra, cuyo sitio no parece ser fijado: “Hoy es Tres Hermanas; ayer Antígona16” (p. 212). La introducción de estos títulos en la obra mayorguiana no es anodina: son guiños a la historia que se representa. Volodia es una suerte de misantrópico y solitario Segismundo encerrado en su torre,
[…] condenado como el héroe de La vida es sueño, a discriminar perpetuamente entre la ilusión y la verdad. Lear, con su desengaño y desvalimiento ante la traición, sería una referencia tan valiosa como el espíritu de protesta encarnado por Woyzeck y Antígona. Lear, Segismundo, Antígona, Woyzeck son puñetazos emocionales que golpean en el interior: el sueño, el miedo, la mentira, la resistencia. (Redondo Jordán, 2013, s/p).
Tampoco es anodino que Juan Mayorga haya elegido adaptar precisamente dos de estas obras clásicas: Woyzeck, de Georg Büchner, que fue estrenada el 11 de marzo de 2011 en el Teatro María Guerrero de Madrid, con dirección de Gerardo Vera, y Rey Lear, de William Shakespeare, estrenada el 14 de febrero de 2008 en el Teatro Valle-Inclán de Madrid, bajo la dirección de Gerardo Vera.
Quizás éste sea el momento para comentar el subtítulo del Crítico: Si supiera cantar, me salvaría: esta frase es un leitmotiv asociado al personaje femenino de la obra de Scarpa. Además, se advierte una suerte de “pasadizo”17 entre este personaje y el de la obra breve de Juan Mayorga, titulada Concierto fatal de la viuda Kolakowski (Mayorga, 2009, pp. 11-12). Esta pieza establece una relación de causa-efecto entre la música y el cese del ruido de la guerra. Sólo cuando Kolakowki logre cantar de verdad (“si de verdad supiera cantar”) se detendrá la guerra.
Si de verdad supiera cantar, podría parar la guerra.
El Instrumentista mira sus manos con vergüenza. Toca. La Kolakowski canta. La guerra cesa. La Kolakowski muere. (Mayorga, 2009, p. 12).
Al final de la pieza, cuando por fin la música se alía con el canto, cesa la guerra, y le sigue el silencio de la muerte. En esta obra se teje un sólido y enigmático vínculo entre música, canto y muerte, vinculado con sentimientos fuertes como el deseo y la vergüenza, sublimados por la interrupción y el silencio. El canto de la viuda Kolakowski evoca una trascendencia, una posible salvación, un más allá sobre el que desemboca la música cuando es verdadera.
La responsabilidad de la cantante, como la del dramaturgo o el crítico, es precisamente la de detener la guerra, el “ruido” al que alude Volodia y que hemos asociado más arriba con el lenguaje del “shock”. Se hace patente la relación fundamental entre el arte y la vida. Ésta es escenificada también en El traductor de Blumemberg, donde Juan Mayorga representa el viaje de un escritor y su traductor, así como el viaje de uno hacia el otro, en búsqueda de un libro que se quemó. Es un libro, que, según su autor (Blumemberg), podrá salvar la humanidad. A propósito de esta obra, Mayorga escribe en el ensayo inédito “Estatuas de cenizas”:
Entre Blumemberg y su traductor, puse un libro. Terrible o maravilloso. Curación o amenaza. Contiene ideas que matan o que dan vida, que son peligrosas o que salvan. ¿Un libro capaz de intervenir en el mundo, capaz de cambiarlo? Puede pareceros ingenuo. Pero ¿es que nunca un libro os envenenó, prometiendo salvaros? ¿Algún libro os ha hecho mejores? ¿Ninguno os ha hecho peores?
La intertextualidad es un recurso recurrente en la obra de Mayorga, que no duda en reivindicar la influencia y la imprenta de algunos escritores y dramaturgos sobre su obra, y les rinde homenaje en sus obras-pasadizos, u obras-bibliotecas18.
3.1.2. “Espacios vacíos” (Peter Brook) para una “escenografía verbal” (Juan Mayorga)
Según el propio dramaturgo, la puesta en escena de la obra no fue acertada, por ser “demasiado hermosa”: “El director no ha comprendido lo que estaba en juego, por eso ha llenado el escenario de cosas bonitas, para camuflar su falta de ideas. O su falta de confianza en los espectadores y en sí mismo” (p. 221). El dramaturgo es partidario, como el propio Juan Mayorga, de una escenografía depurada y escueta. El prólogo de Hamelin, titulado “Érase una escuela tan pobre que los niños tenían que traerse las sillas de casa”, alude al ensayo de Jerzy Grotowski, Por un teatro pobre. En ella el teórico polonés expone los fundamentos de su concepción de la práctica teatral: rehuye la acumulación de signos, y su trabajo consiste en procurar eliminarlos. Dicha estética de la “sustracción”, es una respuesta y una resistencia al reino del “shock” rehuido por J. Mayorga. Tendiendo hacia el “menos” en el escenario, se intensifica la esencia del teatro, es decir según J. Grotowski, el encuentro entre actores y espectadores.
Asimismo, en el prólogo de Hamelin y de Teatro para Minutos, Juan Mayorga aboga “por un teatro pobre”: esta pobreza de medios concierne tanto la extensión del texto, la duración de la representación (“teatro para minutos”) pero también la desnudez de medios y la sobriedad de la puesta en escena. El estilo minimalista de esta estética se expresa en los textos teóricos de Juan Mayorga. En este sentido, sigue la línea marcada por el dramaturgo José Sanchis Sinisterra, quien introduce la noción de “teatralidad menor”, destacando los que en su opinión son los cuatro “puntos cardinales” de la teatralidad: el juego con el vacío, el silencio, la oscuridad y la inmovilidad. “En esta situación, la tendencia a la desnudez escénica, la búsqueda de los límites de la teatralidad, son opciones estéticas y también ideológicas” declara Sanchis Sinisterra en una entrevista con Joan Casas (Casas, 1988, p. 34).
En Hamelin, el personaje del Acotador hace eco a las palabras del prólogo de Mayorga: “Hamelin es una obra de teatro tan pobre que necesita que el espectador ponga, con su imaginación, la escenografía, el vestuario, y muchas cosas más. A cambio, le ofrece entrar en un cuento” (Mayorga, 2005, p. 9). En este “grado cero” de la teatralidad, le corresponde al espectador hacer existir los elementos sugeridos en el escenario a través de las palabras, los silencios, y el juego de los actores.
La escena como “espacio vacío”, según el conocido título de Peter Brook, es la generadora de imágenes en el espectador. Aquí, las visiones de Volodia y de Scarpa convergen: como dijimos más arriba, el crítico entra en el teatro vacío de intención, para que “[sus] sensaciones, [su] imaginación, [su] memoria se llenen a partir de lo que ocurre en escena” (p. 219). Por su parte, Scarpa describe así la escenografía que él hubiera elegido para la recién estrenada obra: “Todo lo que necesita el primer acto son toallas manchadas de sangre, palanganas para escupir el protector dental y la rabia, espejos que multiplican los cuerpos. En las paredes, grandes fotografías. Fotos de viejos campeones la noche de su derrota” (p. 222). De nuevo el minimalismo: “todo lo que necesita el primer acto” son instrumentos de boxeo, fotografías y espejos que hagan del gimnasio un “lugar espectral”, en el que dos cuerpos se enfrentan, rodeados por “fantasmas acechantes”. Añade que mentira en la ficción teatral “será verdad si el espectador quiere, y en eso consiste el oficio del actor: en hacer que el espectador quiera. Si el espectador quiere, el escenario se llenará de golpes, de dolor y de sangre. Si el espectador quiere, brotará sangre de esa ceja en la que Eric ha abierto una brecha” (p. 228). Por eso Scarpa desea hacer del combate entre sus protagonistas una pelea real, y en ello discrepa de la escenografía elegida por el director de su obra: “Sombras en lugar de golpes, de dolor y de sangre” (p. 228).
No se trata en teatro de querer lograr el realismo del cine, de la televisión, porque el lenguaje dramático es otro: crea imágenes a partir de las palabras, con la complicidad del espectador. Según deplora Juan Mayorga en su ensayo “La humanidad y su doble”, la ruina del teatro se debe sobre todo
[…] al escenógrafo, que quiso estar más presente que nadie en la fantasmagoría. A fuerza de estar presente, olvidó la verdad de su oficio. Y eso que la verdad de su oficio es bien simple: “Un trapo atado a un palo es una niña”. Olvidar esa verdad ha sido algo peor que un crimen: ha sido un error. El escenógrafo emprendió una carrera contra el cine, contra la televisión, ¡contra la realidad virtual!” (Mayorga, 1994, p. 160).
Las incursiones metatextuales en la obra de Mayorga recuerdan lo que es la esencia del teatro, fantasmagoría hecha cuerpos (“un trapo atado a un palo es una niña”) y encuentro entre actores y espectadores: de ellos depende que el teatro sea teatro: “en cine, un espectador no es nada; en teatro es rey”, afirma Scarpa (p. 215).
El potencial creador de imágenes del lenguaje es clave en la escritura dramática de Juan Mayorga, según él mismo explica en una de nuestras entrevistas:
Cuando decidí escribir Hamelin, estaba muy interesado –y sigo estándolo– por lo que se ha llamado “escenografía verbal”, que es fundamental en el teatro del siglo de oro y en el teatro isabelino. Hice una versión del Monstruo de los jardines de Calderón en la que de pronto se ve entrar en escena a dos personajes, que son náufragos, y entonces uno le cuenta a otro lo que ve, y lo que ve es extraordinario. Entonces ninguna suma de efectos especiales sería capaz de construir unas imágenes tan extraordinarias como las que las palabras pueden provocar, despertar en el espectador”. […] El punto de partida fue lo que podríamos llamar la “escenografía verbal”, o sea, la construcción de espacios y tiempos a través de la palabra. (Spooner, 2013, p. 474).
En la “escenografía verbal”, las palabras crean el espacio y el tiempo. Pierre Quillard afirma en un ensayo titulado “De la inutilidad absoluta de la puesta en escena” que “la palabra crea el decorado, como el resto” (Quillard, 1981, p. 181). En El Crítico, el decorado representa el apartamento de Volodia, pero la palabra dramática hace existir el escenario de combate entre Volodia y Scarpa, y entre Eric y Taubes.
15 “Cada una de estas piezas quiere ser leída como una obra completa. Ello no excluye que un lector o una puesta en escena descubran pasadizos que comuniquen unas piezas con otras. Quizá algunos de esos pasadizos entre textos sean menos secretos para el lector que para quien los ha escrito. Al fin y al cabo, un texto siempre sabe cosas que su autor desconoce” (Mayorga, 2009, p. 7).
16 En versiones anteriores de esta obra, el segundo puesto estaba ocupado por Antígona, y para el tercero competían Woycezk y La tempestad.
17 Véase nota 15.
18 Otra obra breve de Juan Mayorga que tiene lugar en una biblioteca es BRGS (en ese título se leen las consonantes del nombre del argentino Jorge Luis Borges). En ella pelean dos hombres por un libro: para Jorge ése es esencial porque es el único libro que le queda por leer, y Luis se aferra a ese único libro. Se enfrentan en deseo de alcanzar la totalidad del uno y el deseo de posesión de lo único del otro. También en Himmelweg la biblioteca del Comandante, que es “un hombre de cultura”, es un elemento central de la obra y en el escenario, los cien libros que contiene están integrados a su discurso y participan de la construcción de su personaje.
![]()

![]()

Don Galán. Revista audiovisual de investigación teatral. | cdt@inaem.mecd.es | ISSN: 2174-713X | NIPO: 035-12-018-3
2014 Centro de Documentación Teatral. INAEM. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. | Diseño Web: Toma10
Portada | Consejo de Redacción | Comité Científico | Normas de Publicación | Contacto | Enlaces