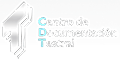
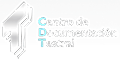



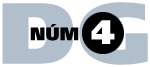
![]()
5. GRABACIÓN Y ANÁLISIS DE UN ESPECTÁCULO

5.1 · Una crítica de El Crítico (Si supiera cantar, me salvaría), de Juan Mayorga:
“Criticar el teatro es lo más parecido a criticar la vida”Por Claire Spooner
Université de Toulouse II-Le Mirail
claire.spooner.arraou@gmail.com
2. EL ESCENARIO COMO RING
En la obra, el dramaturgo visita al crítico en su “cueva del ogro”. Se desafían, se enfrentan, y la pelea se culmina cuando ambos representan la obra de Scarpa. A través de la representación de la pelea en la que Scarpa protagoniza el papel del púgil Taubes y Volodia el de Eric, la ficción representada transforma la palabra en laceración física.
2.1. El teatro como “universal metáfora corporeizada” (Ortega y Gasset)
Según escribe José Ortega y Gasset en Idea del teatro (Ortega y Gasset, 2005, p. 81), “el escenario y el actor son la universal metáfora corporeizada, y esto es el Teatro: la metáfora visible”. Define la metáfora como un mecanismo de “negación recíproca” de dos realidades (éstas son en teatro el actor y el personaje), cuyo resultado es el surgimiento de una imagen llamada “metafórica”. Juan Mayorga alude al texto del filósofo español cuando afirma, en un ensayo titulado La humanidad y su doble (Mayorga, 1994, p. 159), que “las dos realidades que conviven en el teatro –el cuerpo y la idea– se niegan”. Por definición, el escenario es un espacio de tensión, ya que en él cohabitan el mundo de las ideas, de lo abstracto, y el de los cuerpos, de lo concreto.
El resultado de esta negación recíproca del cuerpo y de la idea es la irrealidad, según el filósofo español: “El ser como es la expresión de la irrealidad” (Ortega y Gasset, 2005, p. 82). Así, “lo que vemos ahí, en el palco escénico, son imágenes en el sentido estricto que acabo de definir: un mundo imaginario; y todo teatro, por humilde que sea, es siempre un monte Tabor donde se cumplen transfiguraciones” (Ortega y Gasset, 2005, p. 82). La transfiguración, la fantasmagoría propias del teatro albergan el “misterio” al que alude Volodia cuando afirma que “sin telón no hay misterio en el teatro11” (p. 234). Desde el escenario se da a ver otra realidad de la que está representada, y los actores se vuelven otros –son “seres como” que habitan el espacio del “como si”.
La tensión entre el cuerpo y la idea, entre lo visto y lo potencialmente visible, se ve reflejada en el lenguaje teatral de Mayorga a través de la interacción entre los distintos signos (palabras, ruidos, cuerpos) y una energía vital, fuente de reflexión y de acción, que recuerda lo que Antonin Artaud llama una “metafísica de la carne” (Grossman, 1996, p. 45). De hecho el título “La humanidad y su doble” es un clarísimo guiño a la obra del dramaturgo y teórico teatral francés, Le théâtre et son double. En este ensayo, Juan Mayorga define el teatro como “una fantasmagoría que necesita cuerpos” (Mayorga, 1994, p. 158). En teatro, el lenguaje es un entramado de cuerpos en acción. Para ser conocido, el personaje necesita “hacerse materia, encarnarse”, así el dramaturgo añade que los actores son aquellos “seres humanos que practican la imposible transición entre el mundo y su doble, entre la materia y la fantasmagoría” (Mayorga, 1994, p. 158). Como pone de realce Jean-Luc Nancy, en teatro el cuerpo y lenguaje están estrechamente vinculados en la medida en que ambos existen y se reúnen en el espacio (el escenario). Así, señala que en el teatro (“lugar para ver”), además de ser visto por otros, el cuerpo entero se vuelve mirada sobre el mundo. El filósofo francés se atreve a pensar el propio cuerpo como un teatro.
En El Crítico, la pelea de los dos púgiles intelectuales y emocionales plasma la oposición dialéctica entre la idea/el lenguaje y el cuerpo, característica del teatro. Más aún: los cuerpos que debaten y combaten en el cuadrilátero mayorguiano representan, a través de la relación maestro/discípulo, una determinada concepción de la tensión dialéctica.
2.2. Los tres “rounds” de la obra y los cruces de papeles y personajes
Distinguimos tres partes (o tres “rounds”) en el debate verbal de los protagonistas. En la primera, los protagonistas enfrentan sus juicios sobre la obra de Scarpa, sobre el arte teatral y el de la crítica, de manera más general. El duelo entre el crítico y el dramaturgo está entrecortado por secuencias en las que tanto Volodia como Scarpa toman la pluma y se sientan a escribir la crítica de la obra de Scarpa.
A partir del momento en que Scarpa lee en voz alta la crítica de Volodia, da comienzo un segundo “round” en su combate oratorio: el dramaturgo se dispone a escenificar su propia obra con la ayuda de su crítico. La “cueva del ogro” se vuelve un ring del que Scarpa delimita las cuatro esquinas valiéndose de pilas de libros, y sobre el que el dramaturgo y su crítico protagonizan el combate de boxeo que enfrenta a los dos personajes de la obra de Scarpa, Taubes (el preparador), y Eric (su pupilo).
Se podría establecer la equivalencia Scarpa/Eric (figura del discípulo) y Volodia/Taubes (figura del maestro), sólo que –cómo no– Scarpa prefiere leer el papel de Taubes. De modo que los papeles se invierten en el momento de la obra dentro de la obra, siendo Scarpa quien representa al maestro y por tanto al doble de Volodia, y viceversa. Así, la representación que Scarpa y Volodia llevan a término con la pelea de boxeo significa el desdoblamiento de sus verdaderos personajes. A su vez se cristaliza que el teatro (dentro del teatro, también) “es un monte de Tabor donde se cumplen las transfiguraciones”, según la expresión de Ortega y Gasset (Ortega y Gasset, 2005, p. 82). También queda sugerido que estos dos personajes, antagónicos y alter egos, necesitan desdoblarse para perseguir su verdad.
Luego, el propio Scarpa representa él sólo el combate de Eric y Taubes, dando lugar a una interpretación magistral de Pere Ponce y de Pompeyo Audivert, en la que la calidad de escucha de su interlocutor y adversario (J.Puigcorbé o H.Peña) está a la altura de la exhibición del desdoblamiento de Scarpa.
En el tercer “round”, Volodia retoma la palabra –y pues la ventaja. Ataca a su adversario con una crítica del personaje femenino que aparece en el segundo acto de la obra de Scarpa. La última parte del texto de Mayorga está dedicada a esta mujer ausente, en la que convergen los dos niveles narrativos de la obra: resulta que la mujer de la obra de Scarpa es también la mujer de la vida de Volodia.
2.3. Un pugilato entre maestro y alumno12
La exhibición de la pelea, primero por los dos protagonistas, luego por Scarpa sólo, es una plasmación de la “escenografía verbal”, piedra angular de la dramaturgia de Juan Mayorga13. Como dijimos más arriba, el espacio del ring ha sido delimitado por el propio Scarpa, con libros de Volodia. No se podía pensar en un mejor escenario para representar un duelo de cuerpos y de intelectos.
Luego, el desdoblamiento de Scarpa, que plasma la idea, omnipresente en este texto y en el lenguaje dramático mayorguiano, del cuerpo escindido en dos, de la tensión dialéctica que domina la escena teatral. “Scarpa: […] Eric surge de todas partes, a Taubes le duelen los riñones, sus manos arden, qué ganas de tirar los guantes, qué ganas de arrancarse el corazón, uno-dos, uno-dos, cada golpe es un martillo en el corazón” (p. 228). La interpretación de H. Peña y de J. Puigcorbé está a la altura de un lenguaje dramático cuya materialidad y cuya rítmica son suficientes para dar a ver el dolor y la tensión física.
El teatro, lugar dialéctico por antonomasia, escenifica la tensión entre lo ideal (la búsqueda obsesiva de la verdad por parte de Volodia, la voluntad de Scarpa de escribir sobre el honor) y lo concreto (la situación, los cuerpos sobre el escenario); pero también la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo. En El Crítico se escenifica un duelo verbal y físico que ilustra la compleja relación dramatúrgica y filosófica entre maestro y discípulo. “Usted, Volodia, ha sido mi único maestro” (p. 240), confiesa Scarpa al final de la obra. La tensión entre los dos personajes es permanente, y el tema del duelo, omnipresente tanto en el sentido figurado (Scarpa y Volodia se enfrentan a propósito de la valoración de la obra del dramaturgo) como concreto (desafíos de miradas de expresiva dureza en el juego de los actores, y escenificación del combate de boxeo Eric/Taubes).
2.3.1. La tensión dialéctica se traduce por inversiones de papeles
En su puesta en escena, J. J. Afonso introduce desde la primera parte una secuencia de duelo tradicional, con espada, que no aparece en las indicaciones escénicas del texto de Mayorga. El duelo añadido en la puesta en escena tiene lugar cuando Scarpa imagina y cuenta la intriga de una obra en la que un espectador se marcha en plena función, provocando la interrupción de uno de los actores, quien deja de actuar y abandona el escenario para seguir al espectador/desertor por la calle, reclamándole una explicación (“¿Por qué te vas?”). Al describir esta escena imaginaria, Scarpa (Pere Ponce) empuña la espada acercando su filo al cuello de Volodia. Éste (Juanjo Puigcorbé) permanece inmóvil y escéptico, hasta rechazar doblemente el delirio de Scarpa –físicamente, con un gesto brusco y algo irritado, e intelectualmente “Estoy harto de obras de teatro que hablan sobre teatro” (p. 215). A esta frase autoirónica de Juan Mayorga, Scarpa (P. Ponce) responde de nuevo con la espada en la mano: “Ésta no sería una obra sobre teatro. Sería una obra sobre el honor. Una obra sobre el honor sólo puede acabar en muerte” (p. 215). ¿La muerte de quién? ¿Del crítico? ¿Del maestro? ¿Del padre? En realidad, el contrincante de Scarpa es su alter ego; como Eric y Taubes, Volodia y Scarpa son “dos hombres luchando contra su doble” (p. 230).
Así, la tensión dialéctica se encuentra entre pero también en los dos personajes. El antagonismo enfrenta a los dos personajes a la par que los divide, ya que su propio rival se convierte en su alter ego. En Scarpa, por ejemplo, conviven sentimientos opuestos hacia su maestro: admiración y rabia. En cuanto a Volodia, su decepción es proporcional a la esperanza que albergaba de que su “discípulo” consiguiera escribir la obra que llevaba tantos años deseando ver. Estos sentimientos contradictorios generan una serie de inversiones de papeles entre el dramaturgo y el crítico. Por una parte, Scarpa está tan fascinado por su maestro que no sólo lee todo lo que éste escribe, sino que se pone a vigilarle, seguirle, y espiar su vida privada para alimentar su obra: decide “escribir al dictado de sus pasos” (p. 241). Por otra parte, el dramaturgo se vuelve crítico del trabajo y de la actitud de su maestro, hasta ponerlo a prueba en varios frentes y en varios “rounds”. En cuanto a Volodia, está emocionalmente muy implicado y afectado por la calidad del trabajo de Scarpa porque en realidad éste es el espejo en el que proyecta sus propios deseos y frustraciones. Volodia entendió que quizás Scarpa sea capaz de llevar a la escena lo que él quisiera escribir: de alguna manera, el crítico es un dramaturgo por delegación.
El duelo dialéctico maestro/discípulo se desarrolla en dos niveles de la obra: tanto entre el dramaturgo y el crítico, como dentro de la obra de Scarpa, escenificada en la segunda parte del Crítico. Así, la relación maestro/discípulo de Scarpa y Volodia se desdobla y se invierte cuando éstos representan a Taubes (el preparador de boxeo) y a Eric (el pupilo). Efectivamente, el reparto de papeles no es el que nos podríamos haber esperado: Scarpa le atribuye a Volodia el papel de Eric, el alumno: “Prefiero que lea lo del muchacho si no le importa. Si no le importa, yo seré Taubes” (pp. 222-223). La inversión de papeles entre el maestro y el discípulo, muy frecuente en la obra de Mayorga, marca de entrada la complejidad de las relaciones de poder, temática que recorre su dramaturgia.
Señalemos de paso otro momento significativo de intercambio de papeles, en la primera parte de la obra: dado que Scarpa está descontento con la reseña de Volodia, éste le propone que escriba su propia crítica (“Escríbala usted”, p. 220). La inversión de roles es un recurso frecuente en la obra de Juan Mayorga. Citaremos sólo tres de los ejemplos más significativos: Cartas de Amor a Stalin, donde la mujer del escritor Bulgákov hace de Stalin, tomando así el papel del verdugo de su propio marido; y El Chico de la Última Fila y Animales Nocturnos. Ahí la oposición maestro/alumno y “amo”/“esclavo” (respectivamente en cada obra) no fija a ninguno de los personajes en una posición (ni en la de dominante, ni en la de dominado), al contrario: la obra escenifica la ambivalencia de las relaciones de poder.
2.3.2. ¿Quién deja K.O a quién? – Un duelo sin vencedor
Después de la encarnación del diálogo, en el cuadrilátero vemos a “un hombre luchando contra su doble”: Scarpa, quien representa la pelea entre los dos púgiles. El combate muestra de entrada a Eric que domina a su adversario gracias a la técnica adquirida, y llevada a la práctica de forma ejemplar: “Eric contiene sus ganas de lanzarse contra Taubes, en su cabeza resuena lo que el maestro le ha repetido mil veces: «Paciencia, Eric. Observa a tu rival hasta que descubras cómo vas a vencerlo. No te precipites»” (p. 227): “Eric está cansado, pero sabe ocultarlo. Taubes se lo enseñó: «No dejes que tu enemigo te conozca. No dejes que tu enemigo sepa nada de ti»” (p. 229).
En la descripción de la pelea se evidencia desde el lenguaje su aspecto extremadamente concreto y físico: “Éste es el mundo de Taubes, brazos que rasgan el aire, el peso de los cuerpos sobre la lona, el sabor a sangre en la boca, esto es lo único que tiene sentido para él, lo único por lo que sigue viviendo” (p. 228). También aparece su dimensión filosófica, ya que, como venimos diciendo, la lucha acuna la idea del enfrentamiento dialéctico entre maestro y discípulo.
La rabia y el sufrimiento corporal conviven en Taubes con sentimientos contrarios, como la satisfacción del maestro orgulloso de su discípulo (Eric es su “obra maestra” [p. 228]): por eso Taubes “sufre como nunca ha sufrido y, al tiempo, siente un placer que hace mucho que no sentía, cada golpe le ha devuelto un pedazo de un antiguo sueño” (p. 228). Los sentimientos antagónicos de Taubes (dolor/placer, rabia/orgullo), y el hecho de que el combate enfrenta a dos adversarios que en realidad son las dos facetas de un mismo hombre, ponen de manifiesto que a Juan Mayorga le interesa escenificar la tensión en sí, y no su resolución.
Eric lleva la ventaja durante todo el combate, aplicando rigurosamente en el ring las lecciones aprendidas. Sin embargo, la pelea toma un giro súbito e inesperado, como lo refleja la estructura binaria de esta frase pronunciada por el Scarpa-narrador, que mantiene sintácticamente en espera al lector/espectador: “Ya es tuyo Eric, adelante Eric, ahora o nunca piensa Taubes, Taubes pone su vida en el puño izquierdo” (p. 229). En la primera parte de la frase Eric aparece como ganador inminente, pero en la segunda, lo que parce ser una continuación de la voz de Eric, en realidad da paso al inesperado puñetazo protagonizado por Taubes. El golpe queda marcado en el texto de Mayorga por la acotación: “silencio”. El silencio que llena el escenario es también el silencio, el dolor y la oscuridad que envuelven a Eric tras el golpe. El inesperado desenlace de la pelea y la reacción contradictoria de Taubes, quien rompe a llorar al asestar el golpe final, simboliza la complejidad del rapport de force entre los dos contrincantes. Si el maestro gana a su propio discípulo, ¿en qué medida es realmente vencedor? “Eric siente un dolor agudo en los ojos, la oscuridad y el silencio lo envuelven. No ve nada. No oye nada. […] Ni siquiera se da cuenta de que ha caído, ni sabrá nunca que Taubes ha roto a llorar” (p. 229). Taubes había apostado por Eric (como Volodia por Scarpa): la victoria del maestro en el ring es también su derrota.
En el duelo verbal entre Scarpa y Volodia tampoco hay ningún vencedor absoluto. Cuando Volodia lleva la ventaja en el plano social, retórico e intelectual, entra en juego la figura clave de la mujer, que genera otro inesperado puñetazo, esta vez asestado por el discípulo (Scarpa).
El duelo verbal, en este tercer “round”, no es representado físicamente por los personajes, aunque no por ello sus golpes son menos dolorosos y reales.
Scarpa- ¿Cuánto tiempo hace que no entra una mujer en esta casa? ¿Quién es usted para dar lecciones sobre mujeres?
Silencio
Volodia –Seguramente usted ha estado con más mujeres que yo. Sin embargo, yo he amado, amo a una mujer de un modo que usted no siquiera podría imaginar. Usted, basta ver su obra, jamás comprendería lo que hay entre esa mujer y yo.
Silencio.
Scarpa- Una mujer en la vida de Volodia. Tiene razón. No puedo imaginarlo. Debe de tratarse de una mujer muy interesante. ¿Por qué no está aquí?
Silencio (p. 232).
Los repetidos “silencios” entre las réplicas, anuncian el golpe final, pondrá contra las cuerdas a Volodia, como Taubes a Eric anteriormente. Con la entrada en juego (no en escena) de la mujer, convergen y colindan peligrosamente lo real y lo ficticio. Según Volodia, el personaje femenino de la obra de Scarpa es “falso”. El dramaturgo le demuestra lo contrario.
Eric se acerca a la mujer de Taubes con la intención de vengarse de su derrota. Sin embargo, la tristeza que de esa mujer ella se desprende le impide hacer otra cosa que sentarse a su lado y escucharla (“la tristeza es lo que él más respeta en ese mundo” [p. 233]). Por su parte, ella desea marcharse14, pero “sus piernas no se mueven. No puede huir. Se descalza y, sin mirar a Eric, rompe a hablar” (p. 233). Y sus primeras palabras son: “Si supiera cantar, me salvaría”. Esta frase cobra todo su sentido cuando Scarpa interpreta el resto del monólogo de esa mujer.
Ella se distingue de los hombres de la obra por su forma de resistir a la violencia de la humillación, del desamor – o peor aún, del olvido del amor –, ya que mientras Volodia/Scarpa y Eric/Taubes se enfrentan en un ring, ella se escapa por las noches para subir a los tejados descalza, y bailar. Todavía no se atreve a cantar. Cuando lo haga, estará a salvo. “Cuando […] cierras [los ojos], yo me descalzo y bailo por la casa. […] Un día no volveré. Despertarás y no estaré aquí. Si mirases hacia arriba, verías que digo la verdad. Hay mujeres en los tejados hasta el amanecer. Algunas caen. Sólo las que cantan están a salvo” (p. 239).
La mujer descalza del parque pone contra las cuerdas a Volodia, dado que lo que el famoso crítico está muy lejos de sospechar es que esta escena, por muy falsa que le parezca, ha sido experimentada por el propio Scarpa, quien –como Eric en la obra–, había decido seguir a Volodia para escribir al “dictado de sus pasos” (p. 241), y así es cómo la ha conocido. “Esa mujer que ha visto en escena, esa mujer existe”, y comparte ahora la vida de Scarpa. Con el arma afilada que antes era la de Volodia, la de la verdad, Scarpa devuelve magistralmente –y vengativamente– el golpe a su maestro, ahí donde sabe que el otro no tendrá con qué defenderse y se verá obligado a “tirar la toalla” (p. 242). “Sin mirarme, dijo: “Si supiera cantar, me salvaría”. Dijo eso y todo lo demás. ¿Cree que no he sabido encontrar el lenguaje de esa mujer? No hay una palabra que no haya salido de su boca” (p. 242). El portavoz de la verdad es desafiado y vencido en su propio terreno, y en su vida.
11 Quizás sea éste un buen lugar para señalar que en la puesta en escena de J. J Afonso hay telón, mientras que en la de Guillermo Heras, quien apuesta por una escenografía más modesta, no lo hay: el espectador está directamente inmerso en la “cueva del ogro”. Aprovecharemos esta nota para comentar que a nuestro parecer, la puesta en escena de G. Heras y la actuación de H. Peña y P. Audivert siguen una línea interpretativa que da mayor espacio al humor que en la de J. J. Afonso.
12 Tiene lugar un combate muy intelectual parecido en El Chico de la Última Fila de Juan Mayorga, donde también la relación entre maestro y alumno se invierte, a la par que se entreveran realidad y ficción.
13 Véase más abajo, la parte titulada: 3.1.2. “Espacios vacíos” (Peter Brook) para una “escenografía verbal” (Juan Mayorga).
14 Nos interesaría dedicar tiempo y algunas páginas a una reflexión sobre las mujeres en la obra de Juan Mayorga. Nuestro punto de partida sería precisamente su huida. Las mujeres mayorguianas, por un motivo u otro, son atraídas por un ailleurs (Bulgákova en Cartas de amor a Stalin, la “Mujer Alta” de Animales Nocturnos, y Paula en El arte de la entrevista). Son mujeres que se van, seres en partance según la expresión de Jean-Luc Nancy. Es una pista de reflexión –más bien una mera intuición– que trataremos de desarrollar en otro lugar.
![]()

![]()

Don Galán. Revista audiovisual de investigación teatral. | cdt@inaem.mecd.es | ISSN: 2174-713X | NIPO: 035-12-018-3
2014 Centro de Documentación Teatral. INAEM. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. | Diseño Web: Toma10
Portada | Consejo de Redacción | Comité Científico | Normas de Publicación | Contacto | Enlaces