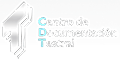
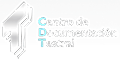



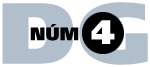
![]()
5. GRABACIÓN Y ANÁLISIS DE UN ESPECTÁCULO

5.1 · Una crítica de El Crítico (Si supiera cantar, me salvaría), de Juan Mayorga:
“Criticar el teatro es lo más parecido a criticar la vida”Por Claire Spooner
Université de Toulouse II-Le Mirail
claire.spooner.arraou@gmail.com
1.2. “No hay arte sin crítica” (Juan Mayorga)
1.2.1. Una obra de corte benjaminiana: “Escribir contra el mundo”
Juan Mayorga aboga por la necesidad de la crítica artística. En numerosos ensayos y entrevistas se puede leer que para él, la existencia de una cultura crítica condiciona la libertad y la autonomía del creador: “el eje de un humanismo capaz de hacer frente a la barbarie” no es la mera acumulación de la cultura, sino una “relación crítica” con ella” (Mayorga, 1999c, p. 61). En “Crisis y crítica”, afirma que
[n]o hay arte sin crítica. Acaso sea éste el legado mayor del Romanticismo a la conciencia moderna: la sustitución del “juez del arte”, emisor de veredictos, por la 'crítica' entendida como consumación del proceso creativo, como reflexión -infinita- en la obra de arte. (Mayorga, 1996a, p. 118).
El dramaturgo madrileño se inscribe plenamente en la línea benjaminiana cuando escribe que: “La lucha contra la barbarie empieza por el gesto crítico desde la cultura y ante la cultura” (Mayorga, 1999c, p. 62). Un “gesto crítico” que sólo puede llevarse a cabo con las palabras: éstas, desde la cultura, denuncian a la propia cultura sin ser maniqueas ni sistemáticas, pero siendo lo bastante fuertes como para responder al imperio del “shock”. Esta noción, acuñada por el filósofo alemán, es retomada por Juan Mayorga en varios ensayos, entre otros “Teatro y Shock”. Ahí define el “shock” como un fenómeno social y literario, un “impacto visual que colma la percepción del hombre y suspende su conciencia” (Mayorga, 1996b, p. 43). En 1933, Walter Benjamin –a quien Juan Mayorga dedica su tesis de doctorado4 – diagnosticó con precisión la “pobreza en experiencia” que, como consecuencia de la primera guerra mundial, caracteriza la época moderna. Los soldados “volvieron mudos de los campos de batalla”, y empobrecidos en “experiencia comunicable”, escribe Benjamin5. Luego, la irrupción masiva de la técnica abrió en la historia de la percepción y de la comunicación humana una brecha, según comenta el propio Juan Mayorga a partir de la obra de W. Benjamin. El impacto físico, sonoro y visual del “shock” provoca una suerte de “descarga” que “galvaniza al hombre”, dejándole sin libertad de reacción ni de palabra, vacío y mudo, puesto que no se vive con el “shock” ninguna “experiencia comunicable” (Mayorga, 1996b, p. 43) .
El lenguaje hegemónico del “shock” procede por descargas de emociones violentas, principalmente visuales, que invaden el ámbito artístico, por ejemplo los efectos especiales empleados en cine y cada vez más en teatro. También le preocupa a Mayorga el uso sensacionalista de la “imagen-shock” en los medios de comunicación, a los que dedica la obra titulada Hamelin, y la pieza breve La Mala Imagen. Tampoco es anodina la elección de las obras que el dramaturgo decide adaptar: citemos por ejemplo la recién estrenada en el “Teatre Lliure” de Barcelona Un enemigo del pueblo, a partir del texto de Henrik Ibsen6, en el que se plantea la cuestión de la relación entre los medios y el poder.
Juan Mayorga aboga por un teatro que responda al “shock”, y se compromete a escribir contra un lenguaje cuyo origen se halla en la barbarie de la guerra. De ahí la necesidad de la crítica tanto en las obras de teatro (crítica del mundo) como de las mismas (crítica teatral y artística en general). Donde Walter Benjamin habla de contemplar la Historia “a contrapelo”7, Juan Mayorga afirma que las palabras críticas son “voces a contracorriente”, “recursos para la disidencia” (Mayorga, 1999c, p. 62), para resistir al “redundante monólogo autoapologético del mercado” –el “mundo del espectáculo” al que alude amargamente Volodia (p. 212). De este modo se forma una comunidad cuyo eje es el dialogo crítico, un “tejido colectivo de conciencia y experiencia” (Mayorga, 1999c, p. 62), y se rompe la alienación de unos seres humanos regida por la imperante ley del mercado, y por la violencia. Una cultura crítica prepara a un hombre a relacionarse con otros, a enfrentar opciones artísticas en lugar de entrar en una lógica de dominación de unos hombres por otros.
En El Crítico, Volodia alude al lenguaje del “shock” cuando deplora el “vacío” y el “ruido” característicos de su tiempo: “Cada noche salgo del teatro y vuelvo tan rápido como puedo. En el teatro sólo hay ruido. También mis viejos amigos, mi periódico, todos se han entregado al ruido. […] También el teatro, incluso el teatro, se rinde al ruido” (p. 236). Incluso en el teatro, se lamenta Volodia, las únicas opciones que hay son el ruido de la nada (del “shock”) o el enmascaramiento de la realidad por “pequeños dioses” (la fama y el dinero) que rigen la sociedad.
Para quien siente horror ante tanto vacío, los teatros ofrecen sacerdotes. […] En un extremo, basura que envilece a quien la contempla, en el otro, sermones e incienso. En un extremo, ruido; en el otro, religión. […] ¿No habrá un teatro que nos proteja del vacío y de los dioses? ¿Un teatro que nos ayude a resistir?” (p. 236).
Tanto Volodia como Mayorga defienden que en el teatro, la comunidad no se reúne para adorar dioses, sino para cuestionarlos: “el teatro nació precisamente para interrogar a los dioses. Y para desenmascarar a los hombres que se disfrazan de dioses” (Mayorga, 2003a, p. 10).
1.2.2. Escribir para desenmascarar el mundo
“Nuestro tiempo es de una falsedad tan abismal que, si alguien pusiese un poco de verdad en el escenario, la gente saldría del teatro a quemar el mundo” (p. 237). Por eso un dramaturgo digno de ser recordado, según Volodia, es el que escribe “contra el mundo”, “a contracorriente” de las voces dominantes. Como venimos diciendo, el dramaturgo Juan Mayorga considera el teatro como un espacio crítico de la realidad, presente y pasada. “El teatro es un arte político” (según reza el título de uno de los ensayos de Juan Mayorga): es un arte destinado a dialogar con la polis, a hacerla dudar, y a rendir justicia a las víctimas del pasado, precisamente impidiendo que haya víctimas en el presente (de nuevo, la huella de Benjamin).
A la pregunta “¿para qué sirve el teatro?” planteada en un ensayo titulado precisamente À quoi sert le théâtre?, Enzo Cormann responde que se trata de un espacio destinado a “representar el mundo que nos contiene, y a contenerlo a su vez en un escenario. Representar el mundo sirve para examinarlo. Examinar el mundo sirve para conocerlo8” (Cormann, 2005, p. 73). El teatro permite examinar el mundo de modo crítico, y proponer una mirada singular, que se desmarca claramente de la del lenguaje del “shock”: “La re-presentación teatral del mundo propone una mirada singular sobre y en ese mundo caracterizado por una mass-mediatización opresiva, y políticas concensuales infantilizantes” (Cormann, 2005, p. 75). Para luchar contra las antiguas y nuevas formas de dominación del hombre por el hombre, es necesario representarlas.
E. Cormann añade que esta crítica del lenguaje hegemónico de la representación, como el de los mass media, no tiene nada de teórico. Nada metafórica, esta mirada sobre el mundo es “una mirada concreta sobre la gente, las palabras, y las cosas” (Cormann, 2005, p.76). Añade que el teatro es una “mirada en movimiento” (Cormann, 2005, p.76), es decir un “examen” crítico. En teatro (a diferencia del cine por ejemplo), el plano es fijo y es interrumpido por un montaje: por lo tanto, el movimiento no está en la mirada del espectador, sino en el escenario, que “se mueve por los dos” (Cormann, 2005, p. 76): por él y por el espectador. Concluye el dramaturgo francés que “el teatro da a ver el movimiento del texto9” (Cormann, 2005, p. 76). Este movimiento permite examinar múltiples facetas de los seres y de las cosas, suspendiendo temporalmente el (pre)juicio moral que fija y paraliza la mirada en la vida cotidiana.
Admirador de Enzo Cormann10, Juan Mayorga hace también suyas tanto la teoría de la distanciación de B. Brecht como la del “teatro problema” de J-P Sartre: en constante interacción, teatro, historia y política interrogan la realidad, construyen y movilizan el espíritu crítico. Así, Juan Mayorga confía en que el teatro cree una “comunidad de experiencia y de conciencia” (Mayorga, 1999c, p. 62), y en que desde el escenario se genere una experiencia teatral, histórica y política que sitúe al espectador en el corazón de los conflictos y de las acciones representadas en el escenario. Para el dramaturgo, cuya obra tanto dramatúrgica como ensayística está marcada por la huella de la filosofía benjaminiana, “el teatro no podrá interrumpir el empuje del “shock” si no consigue ser, además de intempestivo, plenamente actual. En la enorme dificultad de esa tarea comienza, me parece, el drama del teatro de nuestro tiempo” (Mayorga, 1998, p. 124). “Escribir contra el mundo” es atreverse proponer una mirada singular –crítica– y en movimiento que nos permita entender el mundo, conocerlo, desenmascararlo, desde un esfuerzo colectivo y presente –o según la terminología benjaminiana, actual.
4 Se titula Revolución conservadora y conservación revolucionaria: política y memoria en Walter Benjamin.
5 Giorgio Agamben cita Der Erzähler de Walter Benjamin. Disponemos de la cita en francés: « Les survivants revenaient frappés de mutisme […] non pas enrichis d’expériences susceptibles d’être partagées, mais appauvris » (Agamben, 2002, 23).
6 Adaptada en 2007 por Juan Mayorga, estrenada en 2007 en el Teatro Valle-Inclán de Madrid con dirección de Gerardo Vera, y en 2014 en catalán, en el Teatro Lliure de Barcelona, con dirección de Miguel del Arco.
7 La Historia “a contrapelo” benjaminiana parte de la concepción del tiempo que define el filósofo en “Sobre el concepto de historia” a partir de la esencial noción de “tiempo actual” o “tiempo ahora” (Jetzt-Zeit). Se refiere a una detención del tiempo como sucesión cronológica de acontecimientos (continuum) en la que se despliega como un relámpago la imagen resumida de la Historia de toda la humanidad (Benjamin la llama “imagen dialéctica”). En esa detención mesiánica del tiempo, que rompe con la lógica lineal, se desprende la noción de interrupción, central en la filosofía benjaminiana tanto como en la escritura mayorguiana, como lo hemos desarrollado en nuestra tesis doctoral, donde queda demostrada la importancia de las huellas que la filosofía de Walter Benjamin deja en la obra de Juan Mayorga, de la que él multiplica las lecturas y el potencial interpretativo. A partir de la interrupción que está en el corazón de la concepción benjaminiana del tiempo, se lee la Historia “a contrapelo”, a contracorriente: es decir que en lugar de entender el pasado a partir de la noción de progreso como lo hace la filosofía hegeliana de la Historia, Benjamin defiende la posición del Ángel de la Historia de Paul Klee, que se detiene y se da la vuelta para mirar el pasado desde el presente. Entonces, el pasado está reflejado en una “imagen dialéctica” en el “tiempo-ahora” (que no es el presente, sino el presente con respecto al pasado). Así lo expresa el propio Juan Mayorga, en su tesis doctoral, dedicada al estudio de la obra de Benjamin: “La hora de Benjamin le lleva a contemplar la historia políticamente y a contrapelo: desde una perspectiva contraria a la que la ve como escenario del progreso de la humanidad y que él cree desmentida por el fascismo. Benjamin se aparta de las optimistas filosofías de la historia que descubren una meta capaz de justificar el dolor pasado y presente (Mayorga, 2003b, pp. 77-78).
8 Nuestra traducción.
9 Nuestras traducciones.
10 A quien le dedica un artículo titulado “Enzo Corman, un utopiste du théâtre” (Mayorga, 2010).
![]()

![]()

Don Galán. Revista audiovisual de investigación teatral. | cdt@inaem.mecd.es | ISSN: 2174-713X | NIPO: 035-12-018-3
2014 Centro de Documentación Teatral. INAEM. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. | Diseño Web: Toma10
Portada | Consejo de Redacción | Comité Científico | Normas de Publicación | Contacto | Enlaces