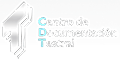
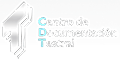



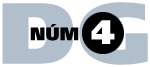
![]()
5. GRABACIÓN Y ANÁLISIS DE UN ESPECTÁCULO

5.1 · Una crítica de El Crítico (Si supiera cantar, me salvaría), de Juan Mayorga:
“Criticar el teatro es lo más parecido a criticar la vida”Por Claire Spooner
Université de Toulouse II-Le Mirail
claire.spooner.arraou@gmail.com
1. UNA OBRA SOBRE LA CRÍTICA
1.1. El arte de la crítica
La crítica teatral es el punto de arranque del duelo entre los dos protagonistas, que debaten sobre cómo y desde dónde se examina un objeto artístico y se emite un juicio supuestamente ajeno al ámbito de lo moral, religioso, ideológico, etc. El crítico es ante todo un espectador – su función es mirar (recordemos la etimología de la palabra “teatro”, del griego theatron: ‘lugar para ver’). La visión del espectador y la del crítico se reúnen en el “espacio vacío” (Peter Brook) que precede y da forma a la palabra dramática: “Cuando se alza el telón, yo estoy vacío. Vacío, dejo que mis sensaciones, mi imaginación, mi memoria se llenen a partir de lo que ocurre en escena” (p. 219), afirma Volodia.
1.1.1.El dramaturgo frente a su crítico
Poco antes de medianoche, Scarpa irrumpe en el apartamento del crítico teatral Volodia, con la intención de asistir en directo a la redacción de la crítica de su recién estrenada obra. Ésta ha sido aclamada por un “público puesto en pie”, con “quince minutos de aplausos” (p. 211). Lejos de compartir ese entusiasmo, Volodia se dispone a escribir una crítica bastante más moderada –aunque, según dice él, “no h[a] escrito una crítica tan favorable en años” (p. 220).
Profundamente herido y ofuscado por el juicio de Volodia, con quien mantiene desde hace años una compleja relación de admiración y de odio, Scarpa pone en tela de juicio su objetividad, y procede ante su interlocutor y ante nosotros a un examen crítico de su propia obra. Primero rechaza la crítica adversa de Volodia, y luego achaca su valoración negativa a una escenografía inadecuada: “la puesta en escena ha contribuido a confundirlo” (p. 221). Por eso propone otra escenificación de su propio texto, en la que “basta con escuchar las palabras” (p. 222).
Si bien Scarpa se opone al juicio según él injusto de Volodia, lejos de generar una diatriba contra la crítica teatral, esta actitud abre paso a un análisis de la actividad crítica y a una puesta en evidencia y en escena de su estrecho vínculo con la de creación y recepción artística.
1.1.2. El “método Volodia”
Scarpa descubre rápidamente a Volodia y al espectador el propósito de su visita: “Quiero verle escribir esas palabras. Estoy aquí para eso” (p. 216). El dramaturgo desea ver al crítico ejerciendo de crítico, escribiendo su reseña. Se pone de relieve de entrada la importancia de escuchar (véase la cita anterior) o ver las palabras: nos detendremos más adelante3 sobre la materialidad del lenguaje en la obra de Juan Mayorga.
El dramaturgo también quiere comprobar con sus propios ojos si el mito que rodea a Volodia se corresponde con la realidad: “Dicen que escribe la crítica inmediatamente después de ver la obra. Sale del teatro y, suceda lo que suceda, viene aquí a escribir su crítica. ¿También en eso es falsa la leyenda?” (p. 214).
En la primera parte de la obra, se escenifica un diálogo entre dos personajes cuyas situaciones son cuanto menos desiguales, dado que uno habla desde una posición de crítico del trabajo del otro. Según Scarpa, las críticas de Volodia tienen una influencia terrible sobre los autores, directores y actores, aunque éstos presuman de no leerlas; es el “efecto Volodia”: “Lo más interesante es que, hayan hecho lo que hayan hecho, si su crítica los pone bien, se convencen de que lo hicieron bien, y si los pone mal, acaban creyendo que lo hicieron mal. Yo le llamo a eso el «efecto Volodia»” (p. 213).
Si bien el crítico niega, con algo de falsa modestia, que sus escritos tengan tanta repercusión (“me sobrevalora, Scarpa”); confiesa rápidamente que “de joven [l]e divertía animar la leyenda”: “Descubrí que asustaba más llegando al teatro con la corbata torcida y durante años fui así, con la corbata torcida, para meter miedo a los actores” (p. 212). Así, Volodia expone con evidente placer los pequeños ritos que acompañan a su trabajo: entre ellos están los de escribir siempre la primera noche, “inmediatamente después de ver la obra” (p. 214), la espera de la llamada de su periódico: “a las doce [l]e telefonean desde la redacción para que les dicte la crítica. Es un gesto anticuado, desde luego, un gesto anticuado de un hombre anticuado” (p. 216). Finalmente, Scarpa repara, algo ofendido, en que Volodia escribe sus críticas “en el reverso de [unas] hojas llenas de números” (p. 213): es el libro de contabilidad de su madre quien –otra leyenda desmitificada– “no fue la gerente [del Metropol], sino la taquillera” (p. 213).
Aunque la actividad ritualizada de la escritura de la crítica fortalezca el “mito Volodia” que atemoriza a los dramaturgos, éste afirma que su propósito y su designio al ir a ver una obra no son otros que decir la verdad y “detectar lo inauténtico” (p. 234). En ningún caso entra en el teatro nutrido de resentimiento o de maldad gratuita que le empujen a querer golpear al dramaturgo, humillarlo y derrotarlo; no: su motivación está en la voluntad de desenmascarar toda forma de “manipulación sentimental” que pueda haber en el escenario. Por eso Volodia valora de la forma siguiente al personaje femenino introducido por Scarpa en el segundo acto: “Es el signo de nuestro tiempo: sentimentalismo sin compasión. El sentimentalismo suplanta la compasión como su personaje suplanta a una mujer de verdad” (p. 234).
Scarpa responde al golpe cuestionando por su parte la legitimidad del personaje del crítico: “¿Quién es usted para dictaminar lo que es verdadero y lo que es falso?” (p. 230). Más entrado el debate, Volodia afirma que lo que corrobora y avala el juicio del crítico es el tiempo. Al revés de los demás críticos, que se dejan tentar por la “aristocracia de […] la fama y el dinero” (p. 236), Volodia escribe guiado por un deseo de decir la verdad, y de apostar por los dramaturgos en los que cree.
Un crítico se mide por sus apuestas, y a mí el tiempo, hasta ahora, siempre me ha dado la razón. El tiempo salva lo que yo señalé como precioso, y acaba enviando al olvido lo que yo marqué como despreciable […] ¿Sabe cuál es mi método, el método Volodia? No lo descubrí enseguida, tardé en encontrarlo. Lo primero, y lo más importante, es renunciar a toda intención. Yo entro al teatro sin ninguna intención. No intento demostrar nada, no quiero defender ni atacar nada. Lo que soy, mis ideas, todo esto lo dejo en la calle. Cuando se alza el telón, estoy vacío. (p. 219).
Vacío de intenciones y de prejuicios es como Volodia acude al teatro: su crítica no es “de tesis”, no pretende demostrar algo, simplemente busca la veracidad y rehúye la falsedad. El personaje del crítico defiende que la misión tanto del teatro como del crítico es “decir la verdad” (p. 237): en este sentido su postura ética es exactamente la de Juan Mayorga. “No puedo guardar silencio, mi misión es decir lo que pienso. Muchos hubieran preferido que mintiese. Yo lamento haberlos herido, comprendo su rencor. Pero volvería a escribir cuanto escribí, palabra por palabra” (p. 218); tras estas palabras del crítico, se escucha el eco de las del dramaturgo:
No vamos a guardar silencio porque tenemos memoria. El teatro es un arte de la memoria. Recordamos todas las guerras desde los griegos. Todas las víctimas, cada una de ellas. Y todas ellas están hoy, otra vez, en peligro. Porque sólo hay una forma de hacer justicia a las víctimas del pasado: impedir que haya víctimas en el presente (Mayorga, 2003a, 10).
En el citado artículo, Juan Mayorga vincula el teatro con la memoria y la justicia, valiéndose de la filosofía de la Historia Walter Benjamin. A estos dos puntos cardinales de la teatralidad mayorguiana (memoria y justicia), podemos añadir sin vacilar el de la búsqueda de la verdad.
“El público puesto en pie, quince minutos de aplausos” (p. 221), este leitmotiv recorre la obra, cambiando de significado: primero, expresa el éxito de Sarpa, quien entra a casa de Volodia con la intención de celebrarlo con una botella de vino. Luego, en boca de Volodia la frase en cuestión es un argumento más para su crítica negativa de la obra. Y es que público aplaude precisamente la ausencia de verdad que Volodia echa de menos en la obra de Scarpa, como queda reflejado de forma escueta en la paradoja siguiente: “no ha sucedido y, al final, el público ha aplaudido”, como si el aplauso fuera una consecuencia de la falta de verdad.
Esta noche, durante el primer acto, he pensado: sí, Scarpa, esta vez sí”. He creído que esta vez iba a suceder. Pero no ha sucedido y, al final el público ha aplaudido, puesto en pie. ¿Sabe qué aplaudían? Se aplaudían a sí mismos. Porque lo que habían visto les confirmaba en sus mentiras. […] Esta noche, durante el primer acto, pensé que usted iba a hacerlo. Pero finalmente eligió mentir, y los espectadores se lo agradecieron, puestos en pie. (p. 237).
La ceguera o la sordera provocada por el clamor del público también está presente como tema en la propia obra de Scarpa, cuando éste encarna al personaje del maestro de boxeo, Taubes: “¿Cuántas veces te lo he dicho: «No escuches al público»? Tus ganas de agradar te llevan a hacer tonterías, el público grita tu nombre y pierdes la cabeza” (p. 224). De nuevo, esta preocupación se confunde con la de Juan Mayorga, quien, repetidas veces comenta que el reconocimiento por parte del público o de la crítica genera la necesidad de ser cauteloso. Se trata de no dejarse cegar ni enmudecer por los aplausos del público, sino de escribir desde una postura crítica hacia el mundo, “contra el mundo”, según dice Volodia: “Sólo hay dos modos de escribir, Scarpa, a favor del mundo o contra el mundo. A la larga, sólo perduran los que escriben contra el mundo, pero pocos se atreven a hacerlo, pocos se atreven a decir la verdad” (p. 237).
![]()

![]()

Don Galán. Revista audiovisual de investigación teatral. | cdt@inaem.mecd.es | ISSN: 2174-713X | NIPO: 035-12-018-3
2014 Centro de Documentación Teatral. INAEM. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Gobierno de España. | Diseño Web: Toma10
Portada | Consejo de Redacción | Comité Científico | Normas de Publicación | Contacto | Enlaces